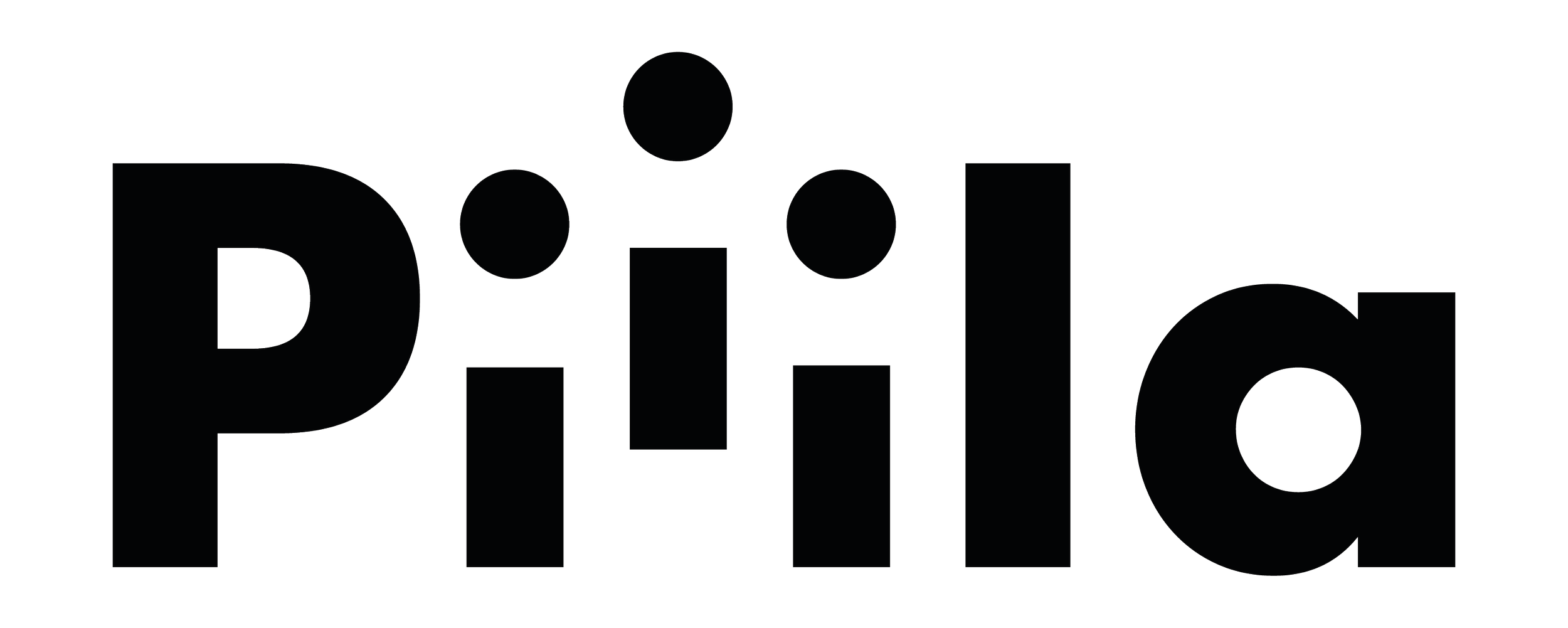Nick Cave empujando el cielo de Montevideo
Kristel Latecki
Nick Cave pone su cuerpo en las manos del público. Se abalanza hacia ellos, los mira a los ojos. Les grita en la cara: “¿pueden sentir mi corazón latir?”. Toma un manojo de manos levantadas y las pone sobre su pecho.
Comanda el silencio más cerrado que se pueda escuchar en el Teatro de Verano, -donde los “¡shhh!” de algún fanático se obedecen sumisamente- y su voz susurrada se aprieta contra el micrófono de tal manera que parece que cantara pegado a nuestros oídos.
En un segundo desata su distorsión en forma de gruñido ensordecedor, de esos que dejan zumbando los oídos y marean un poco. Patea el atril y la jirafa. Tira con violencia el micrófono hacia el otro lado del escenario. Arenga a los inmaculados Bad Seeds. Toma otro micrófono y sigue, sin perder un decibelio de intensidad.
De la oscuridad más extrema pasa al romanticismo más tierno y sincero. Se ubica en el piano, presiona las teclas con cuidado y abre los brazos para recibir a su amor. Abraza así a cada uno de sus presentes.
Levanta sus manos y trata de empujar el cielo. Ese que amenazó desde temprano en caérsenos encima, y que aguantó lo suficiente como para ofrecer el final que el show merecía. La titánica banda toca hasta que los flashes se convierten en relámpagos y el agua nos llega a los pies.
El recuerdo se aferrará de todo.
Del tacto. La mirada. La saliva.
Los besos en el público.
La lluvia y la emoción que mojan los ojos.
El coro que unifica cual misa.
El grito más áspero.
La melodía más linda.
La flauta. El violín. Las campanas.
Los micrófonos de repuesto.
El bum bum bum retumbando en el pecho.
Fotos: Ariel Ugolino